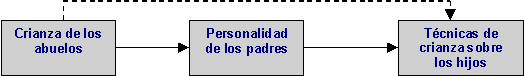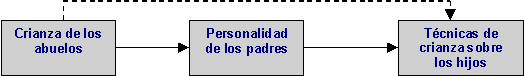Crianza
y sus efectos en el desarrollo del niño
La
relación padre-niño ocupa un aspecto central en el desarrollo
de la persona saludable (Grych et al., 2000). Se puede afirmar
que para el niño, el mundo está en términos de
los padres, de sus creencias, conductas, temores y expectativas. En
este camino de crecimiento del niño, la crianza es el medio
por el que los padres socializan a sus hijos, moldeando su personalidad
(Barton, Dielman & Cattell, 1977).
En
la relación padre-niño, los padres ponen en juego su
capacidad para alcanzar la necesidad dual de los niños, que
es la de recibir protección y límites; y debido a la
consistente evidencia de la relación entre estilos o modos
de crianza y el comportamiento infantil (Foote, Eyberg & Schuhmann,
1998), los padres deben estar siempre atentos a su rol para influenciar
potencialmente en el adecuado - o inadecuado - desarrollo de sus hijos
y de la misma relación padre-niño (Grych & Fincham,
1999). La crianza posibilita la socialización del niño
a través de sus variados aspectos (Arnold et al., 1993), siendo
ésta una tarea compleja y diversa (Sandy, 2000) y de influencia
intergeneracional (Brook et al., 1998); incluso, las expectativas
de incluirse y terminar una preparación académica superior
se ven influenciados por recursos proximales tales como la madre,
el padre y los hermanos, respectivamente, en contraste con otros recursos
más distales, como los profesores, consejeros, etc. (Valencia,
1994).
Se
habla mucho de que el origen de los problemas de conductas de los
niños está asociado con la familia. Puede afirmarse
que hay algo de verdad en la relación entre las conductas problemáticas
de los niños y las prácticas disciplinarias de los padres.
Se ha observado que ciertas prácticas de control parental,
como la coerción, excesiva firmeza y la inconsistencia, tienden
a causar, mantener y fortalecer las conductas disruptivas del niño,
más que controlarla (Foote, Eyberg & Schuhmann, 1998; O?Leary,
Slep & Reid, 1999; Arnold, et al, 1993 ).
La
crianza tiene dos facetas: las prácticas disciplinarias y la
calidad de afecto y cuidado que los padres promueven en la relación
con su niño. Al parecer, ambos aspectos covarían significativamente.
Por esta razón, cuando se busca identificar a los ?buenos padres?,
se enfatizan tanto las habilidades para
el manejo de conductas como las actitudes y afectos positivos hacia
el niño (Lutzker et al. xxx).
Estabilidad
y cambio de la crianza
Participación
del padre y roles sexuales
Transmisión
Intergeneracional
Patrones de
Crianza
Crianza y Estrés
Empleo de la
madre
Iniciar el cambio
Referencias
Estabilidad
y cambio de la crianza
La
familia puede modificar o no sus prácticas de crianza en función
a algunas variables (Bugental & Johnston, 2000).
Por
ejemplo, en un ambiente peligroso o de riesgo en el que el desarrollo
del niño pudiera ocurrir, los padres enfatizarán prácticas
más coercitivas; en cambio, un contexto menos peligroso llevará
a los padres a prácticas probablemente diferentes (Boykin &
Allen, en revisión).
Otro
aspecto del ambiente que influencia en la crianza son los estereotipos
culturales sobre el comportamiento del padre y de la madre, de tal
forma que lo que se espera del los padres llegará a ser consistente
con tales estereotipos (Perris et al., 1980). Por ejemplo, Perris
at al. (1980) encontraron en su estudio que las madres tendían
a controlar más mediante ciertos tipos de técnicas disciplinarias,
especialmente el control mediante la culpa.
En
periodos de crisis, cambio o transición, los padres tienden
a recurrir a personas extrafamiliares para ayudarse a explicar las
conductas de los niños o para enfrentar el estrés (Bugental
& Johnston, 2000). Se puede esperar, por consiguiente, que estas
fuentes de ayuda (por ejemplo, amigos) pueden modificar la percepción
de los padres sobre las prácticas de cuidado y disciplina en
los niños.
Asumiendo
que algunos o todos los aspectos de la relación marital entre
los padres afecta directamente a los hijos (Roberts, 1989), un evento
crítico que ocasiona crisis y desequilibrio es el divorcio.
Grych y Fincham (1999) encontraron evidencias que el divorcio afecta
notablemente las relaciones padre-niño y los estilos de crianza
(Grych et al., 2000). O?Leary, Smith & Reid (1999) refieren la
discordia marital es un contexto en el que la madre tiende a utilizar
una crianza más estricta y autoritaria.
Participación del padre y
roles sexuales
En
primer lugar, consideremos que existen familias tradicionales y no-tradicionales,
diferenciándose en que los primeros los padres mantienen los
roles que socialmente se esperan de ellos, en la crianza y administración
del hogar; los ?no-tradicionales?, logran invertir tales roles (Williams
& Radin, 1993).
Los
papás que están altamente implicados en la crianza de
los hijos, generalmente tienden a incluir diferentes experiencias
de juego o quehaceres en sus hijos (Williams & Radin, 1993). Es
muy probable, por lo tanto, que los papás incluyan a sus hijos
en las tareas hogareñas que ellos mismos hacen y, por otro
lado, les enseñen a manipular juguetes y participar de actividades
más variadas en contraste con lo que hacen las madres.
Si
la presencia del padre tiene importancia, entonces su ausencia debe
tener también un impacto, pero esta vez de tipo negativo. Efectivamente,
los niños son afectados más que las niñas, por
la ausencia del padre en la familia, tendiendo a presentar problemas
de conductas tal como son reportadas por las madres (Baker, Keck,
Mott & Quinlan, 1993). En situaciones lúdicas, la participación
del padre en las actividades de juego de sus hijos dejan experiencias
más satisfactorias, excitantes y más activas en los
recuerdos de los hijos (Williams & Radin, 1993), quizás
debido a que los papás incluyen actividades más físicas,
menos estáticas y sociales que las mamás, quienes en
cambio tienden a proporcionar actividades más didácticas
e intelectuales (Walker et al., 1992). Esta diferencia se refleja
también en el tratamiento diferencial a los hijos e hijas,
que es más enfatizado por la conducta del padre que de la madre
(Maccoby, 1998).
En
el periodo escolar de 7 a 9 años, la forma como está
organizada la crianza (por ejemplo, si el padre participa activamente
o no en la educación de los niños) influye más
poderosamente en los adolescentes tardíos que en la época
preescolar (Williams & Radin, 1993). En estas edades, con un mejor
desarrollo cognitivo, los niños memorizan y conceptúan
mejor las características de la crianza observadas, de tal
modo que el modelamiento de los padres impacta por lo menos hasta
las edades cercanas a la adultez (Williams & Radin, 1993). Es
más, si el padre preferentemente aplica el uso de la razón
en lugar del castigo como recurso para reorientar la conducta inapropiada
del niño, ello contribuye a fortalecer la estabilidad emocional
del niño durante la adolescencia (Barton, Dielman & Cattell,
1977).
En
general, se acepta que los papás y las mamás difieren
en sus estilos de enseñanza al niño, tanto como en otros
aspectos dentro de sus modos de crianza (Barton & Ericksen, 1981).
Transmisión Intergeneracional
Tanto
la evidencia proveniente de la investigación como la exploración
informal en conversaciones cotidianas, se sabe que los padres no solo
transmiten genes a sus hijos. Los aspectos relacionales son transmitidos
mediante procesos de modelamiento, identificación e incluso
enseñanza directa (Williams, Radin & Allegro, 1992).
Ptacek
at al (1999) hallaron que ciertos modos de afrontamiento al estrés
de los hijos guardan similitud con el estilo predominante de afrontamiento
reportado por los padres; especialmente, el estilo centrado en la
emoción puede ser reproducido por los hijos en edad adolescente.
En
su estudio trigeneracional, Brooks et al. (1998), encontró
que las técnicas de crianza en una generación son transmitidas
a otras generaciones siguientes, ocasionando efectos sobre el grado
en que los niños experimentan cólera. El siguiente esquema,
basado en Brooks et al (1998) ilustra lo hallado.
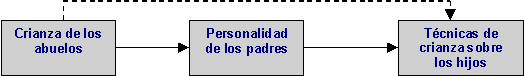
Figura
1
Observando
la figura 1, un importante mediador para la adopción de las
técnicas de crianza adecuadas o inadecuadas es la personalidad
de los padres. Si la crianza tiene impacto sobre la personalidad de
las personas cuando fueron niños, los padres recibieron tales
influencias que perduran hasta la vida adulta. Si la relación
padres-niño se caracterizó por una carencia real o percibida
de una figura afectiva apropiada, ello repercutirá en muchas
características personales, tales como el modo de afrontamiento
al estrés (Ptacek & Groos, 1997), depresión (Perris
et al., 1980), etc. La condición denominada deprivación
infantil, consecuencia de la pérdida o ausencia de una relación
emocional adecuada antes de la adolescencia (Jacobson, citado en Perris
et al., 1980), puede provenir de una falta real de uno o ambos padres
o de prácticas de crianza inadecuadas; y se ha encontrado una
asociación entre esta característica atípica
y adultos deprimidos y con otros desórdenes afectivos que han
vivido bajo prácticas de crianza deprivativas. Una consecuencia
esperable será que los padres se acerquen de una forma inapropiada
a sus hijos, eligiendo prácticas disciplinarias inadecuadas
(Brooks et al., 1998).

Patrones de Crianza
En
la literatura sobre la crianza, uno de los aspectos claves para
la investigación y las aplicaciones clínicas es la identificación
de estilos, patrones o tipos de crianza.
O?Leary
y su equipo (Arnold, at. Al, 1993; Smith & O?Leary, 1995; O?Leary,
Smith & Reid, 1999) identificaron tipos de patrones disciplinarios
que la madre tendería aplicar cuando intenta orientar la conducta
inapropiada de sus hijos. Un primer patrón estaría caracterizado
por un estilo disciplinario punitivo, acentuando el uso de
gritos, castigos físicos o verbales y una mayor reactividad
que la esperada. Las consecuencias que se derivan de estas prácticas
producen niños con problemas de conductas disruptivas, oposicionismo
y agresión. Otro estilo que hallaron es aquel caracterizado
por la permisividad, la flexibilidad de los límites y la inconsistencia,
siendo los padres dominados por las exigencias del niño. Este
tipo de crianza se ha asociado a delincuencia, sobredependencia y
conductas oposicionistas. Finalmente, estos investigadores encontraron
un estilo en el que se tiende a hablar bastante, con prolongados intercambios
verbales entre los padres y los hijos aún cuando ello es inefectivo.
La atención que pone el padre a la conducta inapropiada, a
través de un prolongado sermón, inadvertidamente actúa
como un reforzador de la conducta que trata de eliminar. Por efectos
del modelado, el niño puede utilizar, posteriormente, igualmente
largas explicaciones con la meta de convencer a sus padres para que
remuevan el castigo.
Las
prácticas de crianza, sea en intensidad, frecuencia o modo,
varían tanto como lugares hay en donde se hallan familias,
pero hay tres aspectos que se mantienen constantes (Arrindel, et al.,
1999): el rechazo, la calidez emocional y la protección (excesiva).
Los recuerdos de los adultos, sobre la crianza que recibieron pueden
ser ubicados en estas tres líneas.
Maccoby
& Martin (1983) propusieron una clasificación bidimensional
de los patrones de crianza, tal como está representado en la
figura 2.
| |
Centrado
en el niño, aceptante, sensible |
Centrado
en el padre, rechazante, insensible |
| Demandante
Controlador |
Autoritativo,
Recíproco
Comunicación altamente bidireccional |
Autoritario
Dominio a través poder |
| Pobres
intentos de control No exigente |
Indulgente
Muy flexible |
Negligente
Indiferente
No involucrado afectivamente |
Figura
2
Utilizando
estos dos ejes ortogonales, es decir, el eje del control y de lo afectivo-actitudinal,
se pueden identificar cuatro patrones, según Maccoby y Martin
(1983). Similar a lo anterior, Schludermann, & Schludermann (1988)
agruparon en tres dimensiones ortogonales todos los factores involucrados
en la exploración de los diferentes factores en la crianza
(por ejemplo, intrusividad, aceptación, posesividad, control,
coerción, inconsistencia, extrema autonomía, etc.):
aceptación-rechazo, control psicológico-autonomía
psicológica y control indulgente-control firme.
En
general, muchos de los componentes de la crianza deben ser vistos
a lo largo de un continuum, en el que los factores ubicados en sus
antípodas, definen los extremos del control, del afecto, de
la autonomía y del elogio que los padres aplican.
Crianza y Estrés
La
calidad del tipo de disciplina ejercida por los padres, que es parte
de una cadena de otros factores familiares, pueden convertirse en
factores de vulnerabilidad o protectivos que disminuyen o incrementan,
respectivamente, la capacidad del niño para enfrentarse a situaciones
estresantes o de riesgo (Grych & Fincham, 1999). Tomando las descripciones
de Grych y Fincham (1999), factores de vulnerabilidad son los que
decrementan las habilidades del niño para afrontar eventos
estresantes; contrariamente, los factores protectivos mejoran tales
capacidades. Si los padres, mediante sus prácticas de crianza,
logran actuar como soporte o apoyo social a los niños,
la percepción de los niños de que pueden disponer de
esta ayuda les fortalecerá en sus intentos para afrontar el
estrés (Ptacek et al., 1999).
En
circunstancias tales como el divorcio, la efectividad de las prácticas
disciplinarias contribuyen al ajuste del niño (Brook et al.,
1998); haciendo suponer que entre los recursos con que puede encontrar
el niño, la calidad de la crianza puede servir como un amortiguador
de las consecuencias negativas de la ruptura marital.
Empleo de la madre
Las
madres que mantienen un empleo a tiempo parcial en las edades de 3
a 5 años y de 7 a 9 años, tuvieron hijos que lograron
más altas notas que la madres dedicadas a tiempo completo (Williams
& Radin, 1993). Al parecer, el tiempo que dedica la madre al trabajo
es una variable crítica y su condición de riesgo varía
según la edad del niño (Williams & Radin, 1993;
Spiel, 1996 ).
De
esta manera, hay evidencias que el nivel de ajuste del niño
durante los dos primeros años de vida está relacionado
con el empleo materno, en el que madre trabajando a tiempo completo
tienen hijos con bajos niveles de ajuste (Baker, Keck, Mott &
Quinlan, 1993).
Como
condiciones óptimas, Spiel (1996) identifica que hasta los
dos años y después de los dos años, las madres
deben estar no empleadas y luego
trabajar a tiempo parcial, respectivamente.
Iniciar el cambio
La
presencia de comportamientos disruptivos en los niños, que
comprenden la desobediencia, el oposicionismo, agresión, etc.,
debería alertar a los padres para buscar ayuda profesional,
en el que explícitamente se proporcionará un mejoramiento
de la relación padre-niño y la enseñanza de habilidades
efectivas en la disciplina (Funderbuck, B. W. Et al., 1998). Cuando
los padres son aconsejados y entrenados activamente por profesionales
debido a los problemas de conducta de sus hijos, se convierten en
co-clientes, siendo el cliente principal el propio niño (Foote,
Euberg, & Schuhmann, E. (1998).
Si
se reducen los riesgos que se ocasionan por las prácticas de
crianza inadecuadas, no sólo se reducen la probabilidad del
desajuste psicológico en los niños, sino también
en las futuras generaciones (Brook et al., 1998). Un eje sobre el
cual los padres deben considerar al efectuar intentos de cambio en
sus métodos disciplinarios, es analizar cómo ellos perciben
las conductas de sus hijos, es decir, si las conductas de sus hijos
son intencionales (?lo hacen a propósito?), egoístas
(?sólo piensa en sí mismo?), estables (?siempre es así?)
o de origen interno (?se comporta así porque es malo y no por
la situación?) (Bugental & Johnston, 2000); o en qué
medida se están ajustando inflexiblemente a roles estereotipados
(Maccoby, 1998). Un aspecto que mejora después de un entrenamiento
en habilidades de crianza, es el decremento de la defensividad de
los padres, en la medida que aumenta el grado en que los padres comprenden
las necesidades de los hijos y de ellos mismos (Sandy, 1994).
| El
estado emocional tiende a influenciar distorsionando la interpretación
de los eventos que observamos. Se ha hallado que los padres
que están sintiendo un estado de ánimo negativo
tienden a hacer una interpretación negativa de la conducta
del niño, de tal modo que perciben sus conductas como
intencionales y disposicionales; es decir, que se conducen con
la intención de provocar conflicto y que lo que hacen
no depende de las circunstancias (Bugental & Johnston, 2000).
Estas atribuciones, por lo tanto, incrementan la probabilidad
que los padres utilicen medidas autoritarias y coercitivas para
manejar al niño, y justifiquen el uso de la violencia
(Fortin, 1995; Fortin & Lachance, 1996). |
Smith
& O?Leary (1995) encontraron una relación entre las atribuciones
que las madres hacen sobre el origen del comportamiento inapropiado
del niño y el subsecuente método disciplinario. Su modelo
apoyó sus hipótesis iniciales, excepto para explicar
la elección de las prácticas permisivas de crianza.
Siguiendo
las ideas de Smith & O?Leary (1995), los padres que están
cognitivamente alertas y defensivos a la conducta del niño
atribuyen el mal comportamiento al propio niño, considerándolo
como responsable e intencional; esta distorsión alimenta recíprocamente
la defensividad de los padres. Los padres alterados por estas previas
cogniciones, entonces, sentirán afectos negativos y mayor reactividad
(Milner, 1994), que los conducirán finalmente a elegir una
disciplina autoritaria, castigadora, crítica y coercitiva.
Aparentemente, si la madre se atribuye como la causante del comportamiento
del niño, tenderá a sentirse culpable y evitará
causar más malestar al niño; consecuentemente, es muy
probable que aplique prácticas disciplinarias más permisivas,
inconsistentes y flexibles.
Psic.
César Merino Soto
Referencias
Arnold,
D. S., O Leary, S. G., Wolff, L. S. & Acker, M. M: (1993) The
Parenting Scala: A measure of dysfunctional parenting in disicpline
situations. Psychological Assessment, 5(2), 137-144.
Arrindel, W. A., Sanacio, E. Aguilar, G., Sica,
C., Hatzichristou, C., Eiseman, M., Recimos, L. A., Gaszner, P., Peter,
M., Battagliese, Kállai, J. & van der Ende (1999) The development
of a short form of the EMBU: Its appraisal with student in Greece,
Guatemala, Hungary and Italy. Personality and Individual Differences,
27, 613-628.
Baker, P. C., Keck, C. K., Mott, F. L. &
Quinlan, S. V. (1993) NLSY Child Handbook, Revised Edition: A guide
to the 1986-1990 National Longitudinal Survey of Youth. Center for
Human Resource Research, Ohio State University.
Barton, K., Dielman, T. E. & Cattell, R.
B. (1977) Child-rearing practices related to child personality. The
Journal of Social Psychology, 101, 75-85.
Barton, K. & Ericksen, L. K. (1981) Differences
between mothers and fathers in teaching styles and child-rearing practices.
Psychological Reports, 49, 237-238
Boykin, K. A. & Allen, J. P. (en revisión)
Autonomy and adolescent social functioning: The moderating effect
of risk.
Brook, J. S:, Tseng, L., Whiteman, M. &
Cohen, P. (1998) A three-generation study: Intergenerational continuities
and discontinuities, and their impact on the toddler?s anger. Genetic,
Social & General Psychology Monographs, 124 (3), 335-351.
Bugental, D. B. & Johnston, C. (2000) Parental
and child cognitions in the context of the family. Annual Review Psychology,
51: 315-344.
Foote, R., Eyberg, S. & Schuhmann, E. (1998)
Parent-child treatment approaches to the treatment of child behavior
problems. En Thomas E. Ollendick y Ronald J. Prinz (Eds.), Advances
in clinical child psychology, Vol. 20.
Fortin, A. (1995) Développement d?une
mesure de la justification de la violence envers l?enfant. Journal
Internaltional e Psychologie, 30(5), 551-572.
Fortin, A. & Lachance, L. (1996) Mesure
de la justification de la violence envers l?enfant: Etude de la validation
auprès d?una populaiton québécoise. Les Cahiers
Internationaux de Psychologie Sociale, 31, 91-103.
Funderbuck, B. W., Eyberg, S. H., Newcomb,
K., McNeil, C. B., Hembree-Kigin, T. & Capage, L. (1998) Parent-child
intervention therapy with behavior problems children: Maintenance
of treatment effects in the school settings. Child and Family Behavior
Therapy, 20 (2), 17-38.
Grych, J. H. & Fincham, F. D. (1999) Children
of single parents and divorce. En Wendy K. Silverman & Thomas
H. Ollendick (Eds.) Development issues in the clinical treatment of
children. Boston: Allun & Bacon.
Grych, J. H., Jouriles, E. N., Swank, P. R.,
McDonald, R. & Norwod, W. D. (2000) Patterns of adjustment among
children of battered woman. Journal of Consulting and Clinical Psychology,
68 (1), 84-94
Hurlock, E. B. (1982) Desarrollo Psicológico
del Niño, 2da. Edición. México: McGraw-Hill.
Lutzker, J. R., Megson, D. A., Webb, M. E. &
Dochman, R. S. (XXX) Behavioral parent training: There?s so much to
do. The Behavioral Therapist, 6, 110-112.
Maccoby, E. E. (1998) The two sexes: Growing
up apart, coming together. Cambridge: Harvard University Press.
Maccoby, E. E. & Martin, J. A: (1983) Socialization
in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen
(general ed.) and E. M. Hetherington (series ed.), Manual of child
psychology, vol. 2, Social development, New York: John Wiley.
Milner, J. S (1994) Assessing physical child
abuse risk: The child abuse potential inventory. Clinical Psychology
Review, 14 (6), 547-583.
O?Leary, S. G., Smith, A. M. & Reid,
J. (1999) A longitudinal study of mothers? overreactive discipline
and toddlers? externalizing behavior. Journal of Abnormal Child Psychology,
27(5), 331-341.
Perris, C., Jacobsson, L., Lundström, H,
von Knorring, L. & Perris, H. (1980) Development of a new inventory
for assessing memories of parental rearing behavior. Act Psychiatrical
Scandinavica, 61, 265-274.
Ptacek, J. T. & Gross, S. (1997) Coping
as an individual difference variable. En Gregory. R. Pierce, Brian
Lakey, Irwin G. Sarason & Barbara R. Sarason (Eds.), Sourcebook
of Social Support and Personality. New York: Plenum Press.
Ptacek, J. T., Pierce, G. R., Eberhardt, T.
L. & Dodge, K. L. (1999) Parental relationships and coping with
life stress. Anxiety, Stress, and Coping, 00, 1-27.
Roberts, W. L. (1989) Parents' Stressful Life
Events and Social Networks: Relations with Parenting and Children's
Competence. Canadian Journal of Behavioural Science, 21, 132-146.
Sandy, L. R. (1994) Parent Education:
An Ounce of Prevention. Insight, 1(2), 45-51.
Schludermann, E. H. & Schludermann, S. M.
(1988) Children?s report on parent behavior (CRPBI-108, CRPBI-30)
for older children and adolescents (Tech. Rep.). Winnipeg, MB, Canada:
University of Manitoba, Department of Psychology.
Smith, A. M. & O?Leary, S. G. (1995) Attributions
and arousal as predictors of maternal discipline. Cognitive Therapy
and Research, 19(4), 459-471.
Spiel, C. (1996) Long-term effects of minor
biological and psychosocial risk on cognitive competence, school achievement,
and personality traits. En Sharel Harol & Jack P. Shonkoff (Eds.),
Early childhood intervention and family support programs: Accomplishments
and challenges. Brookes H. Publishing Co.
Valencia, A. A. (1994) The degree that parent
and significant others influence Anglo American and Mexican students
to pursue and complete university studies. Journal of Educational
Issues of Language Minority Students, 14 : 301-318.
Walker, H., Messinger, D., Fogel, A. & Karns,
J. (1992) Social and communicative development in infancy. En V. B.
Hasslet & M. Hersen (Eds.) Handbook of Social Development:
A lifespan perspective. N. Y.: Plenum Press
Williams, E., Radin, N. & Allegro, T. (1992)
Sex role attitudes of adolescent reared primarily by their fathers:
An 11-year follow-up. Merril-Palmer Quarterly, 38(4), 457-476.
Williams E., Radin, N. (1993) Paternal involvement,
maternal employment, and adolescents? academic achievement: An 11-year
follow-up. American Orthopsychiatric, 63(2), 306-319.

sikander@terra.com.pe
Tel: (51-1) 2518583
Defensoría Municipal del Niño
y del Adolescente
Municipalidad de Chorrillos.
Presentación en las Jornadas para Padres,
Centro Educativo - Carlos E. Roe - Callao, Perú.
8 de julio de 2000.
Grupo
Cheetah. Buenos Aires. Argentina
info@cheetah1.com.ar
|